La vida de tres ahuehuetes milenarios
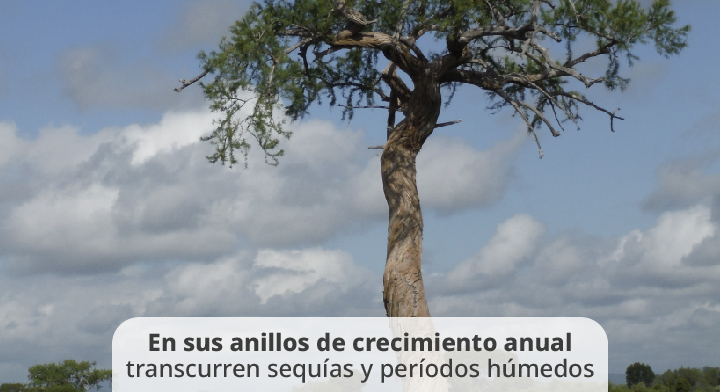
A casi 200 km de la Cd. de San Luis Potosí y en el corazón de la Zona Media Potosina se ubica un área excepcional con casi 2,000 km2 de superficie, que por sus características ecológicas conocida como “La Llanura de Rioverde”, nombre derivado de su topografía llana o casi plana, que es notoria por su escaso drenaje, manto freático superficial y presencia en el suelo de alto contenido de cloruros y sulfatos, ha favorecido la presencia de conductos subterráneos, que al colapsarse dan pie a la formación de cuerpos de agua o manantiales de gran profundidad, donde se desarrolla una diversidad de fauna acuática y vegetación endémica a su alrededor, caso concreto es el sitio “Los Peroles”, enclavada en un área aproximada de 100 ha, que posee un manantial de agua cristalina, con una temperatura promedio anual de 28 oC y una profundidad de 12 a 30 m, ideal para actividades recreativas..
La formación de esta llanura, aparentemente deriva de un lago extinto, donde se encuentran aún reliquias de la flora de un antiguo lago, donde resaltan especies como el granadillo (Maytenus phyllantoides) propia de zonas costeras; diversas especies de halófitas, entre los que predomina Spartina spartinae y Borrichia frutescens, y otras especies endémicas del área. Disperso en este humedal dominado por mezquital y localizado en micrositios, donde las corrientes de agua son más superficiales, se ubican individuos aislados y añejos de ahuehuete o sabino (Taxodium mucronatum Ten.) más propios de ecosistemas riparios y cuyo número no supera los 50 individuos; población que en el pasado debió ser mayor, como se deduce por la abundancia de tocones de individuos de ahuehuete desaparecidos, cuya muerte parece remontarse a décadas o siglos, probablemente derivado de sequías y en las últimas décadas por efecto antropogénico, acelerado por drenado artificial de estos manantiales, cuya agua es utilizada con fines agrícolas, donde se extrae un volumen que fluctúa entre 500 a 800 l s-1 , situación que parece ser el factor detonante de la mortandad de estos individuos, lo cual es también favorecido por un pastoreo intensivo y la quema constante del pastizal halófito para favorecer su rebrote, que al hacerse sin control, daña y mata irremediablemente a los individuos de ahuehuete ahí presentes.
De la población sobreviviente en este humedal, predominan individuos centenarios de ahuehuete, muchos de ellos entre 300 y 700 años de antigüedad, pero tres de ellos sobresalen por su longevidad, ya que superan el milenio de vida, datación lograda mediante técnicas dendrocronológicos que permiten fechar con exactitud el año exacto de formación de cada anillo de crecimiento. El individuo más longevo pertenece al ahuehuete “Maximina”, con el crecimiento interno datado en el año 465 D.C, lo que le confiere una edad mínima de 1,559 años, aunque su edad real puede estar cercana a 1,600 años, ya que la muestra para su datado se obtuvo a la altura del pecho (1.35 m), cuando para alcanzar esta altura, el árbol ya tenía cierto número de años.

Fotografía: ahuehuete “Maximina”
El segundo individuo se conoce como “Maximino”, nombre otorgado en honor del famoso botánico mexicano Maximino Martínez, con una edad aproximada de 1,300 años y el tercer individuo “Pepe” con aproximadamente 1,100 años, pero no de menor importancia, ya que es equiparable a los otros en su anatomía estructural (tronco y ramas en espiral, tallo blanquecino y escasas ramas), belleza escénica y funcionalidad en el ecosistema, ya que estos ejemplares sirven de estancia temporal y dan protección y a abrigo a la mariposa monarca en su ruta hacia el centro del país; además de que sus oquedades sirven de sitios de anidación de diversas especies de aves.
El comportamiento de los anillos de crecimiento de estos árboles milenarios sugiere que a través de su historia han sufrido una serie de vicisitudes climáticas, entre sequías, períodos húmedos, heladas, incendios, presencia de plagas y enfermedades, entre otros eventos meteorológicos y en las últimas décadas han sufrido de manera desmedida la influencia humana, que ha devastado o llevado casi a su desaparición a estos individuos de longevidad y belleza extraordinaria.
Fotografía: ahuehuete “Maximino”
La historia de Maximina se remonta al Período Clásico Mesoamericano, aproximadamente al año 400 D.C., período en el que ocurrió el mayor apogeo de Teotihuacán, donde resalta el fin de construcción de la pirámide de “La Luna”; más tarde en el año 700 D.C, cerca del Posclásico Mesoamericano, se lleva a cabo la construcción de la pirámide de Chichen Itza, donde se establece el árbol “Maximino” y finalmente alrededor del año 900 D.C. aparece “Pepe”., período que da inicio al Posclásico Temprano, una etapa de la historia prehispánica marcada por la caída de las ciudades del Clásico y el surgimiento de la cultura tolteca.
Posterior a estos eventos históricos relevantes, la vida de estos árboles se puede explicar a través del grosor de sus anillos de crecimiento anual, en los que se observan períodos donde los crecimientos de los tres ejemplares estuvieron sujetos a condiciones de sequía, como es la década de 1160, en la que la ciudad de Tula Hidalgo fue destruida por los Chichimecas, donde los crecimientos de estos tres individuos en el período 1,154-1,159 estuvo caracterizado por debajo del promedio normal, indicativo de condiciones de estrés producidos por sequía, que posiblemente abarcó todo el país, lo que se corrobora con estudios dendrocronológicos realizados en el centro de México, que señalan años muy secos y que pudo haber detonado movimientos sociales.
Fotografía: ahuehuete “Pepe”
Más tarde en 1,325 se funda la Ciudad de México, período en que los árboles muestran un adecuado crecimiento, pero en 1450 se vivió una crisis de hambre y enfermedad a causa de sequías y heladas, donde los árboles muestran escaso crecimiento, pero durante la conquista de México (1,519-1,521) el crecimiento de los árboles fue normal. Esta condición también se presenta durante la fundación de Rioverde, San Luis Potosí, municipio al que pertenece el área donde se encuentran ubicados estos ahuehuetes milenarios.
En los últimos siglos, la vida de estos ejemplares ha transcurrido entre sequías y períodos húmedos, donde las sequías más relevantes se presentaron en las décadas de 1700, 1860, 1960, 1990 y 2010, de este período reciente, sólo los años 2009 a 2012 y 2018 a 2019 muestran adecuado crecimiento, con dominancia de períodos secos y escaso crecimiento radial.

Fotografía: Ubicacion Ahuehuetes Milenarios
La condición actual de estos individuos para su sobrevivencia es preocupante, en el caso de “Maximina”, el más longevo de los tres ahuehuetes; el peso de su biomasa aérea, aunado a procesos de dilución del yeso en el suelo han hecho que el árbol se haya inclinado entre 20 y 30o con relación a una posición vertical, aunado a incendios provocados que han dañado parte de su tallo principal y aun parte de las ramas, requiriendo con urgencia medidas de protección y la implementación de alguna estructura física que retrase su caída. En el caso “Maximino”, de los tres es el más vigoroso y aunque ha sufrido daños por incendios provocados, sólo requiere protección y finalmente en el caso de “Pepe”; en 2022, gran parte de su tallo fue vandalizado (cortado y quemado en un 70%) para extraer miel de abejas silvestres establecidas en una oquedad de sus ramas; no obstante, aún se encuentra con vida y si se protege puede vivir muchos años más.
El conocimiento de la historia de vida de árboles centenarios o milenarios, como es el caso de los Ahuehuetes de Los Peroles y otros más en el territorio nacional, puede contribuir a crear conciencia entre la población y a establecer políticas públicas, que coadyuven a la conservación de ejemplares de importancia, cultural, ecológica y social.
Contacto:
Dr. José Villanueva Díaz [email protected]
M.C. Fátima del Rocío Reyes Camarillo
INIFAP, CENID RASPA







